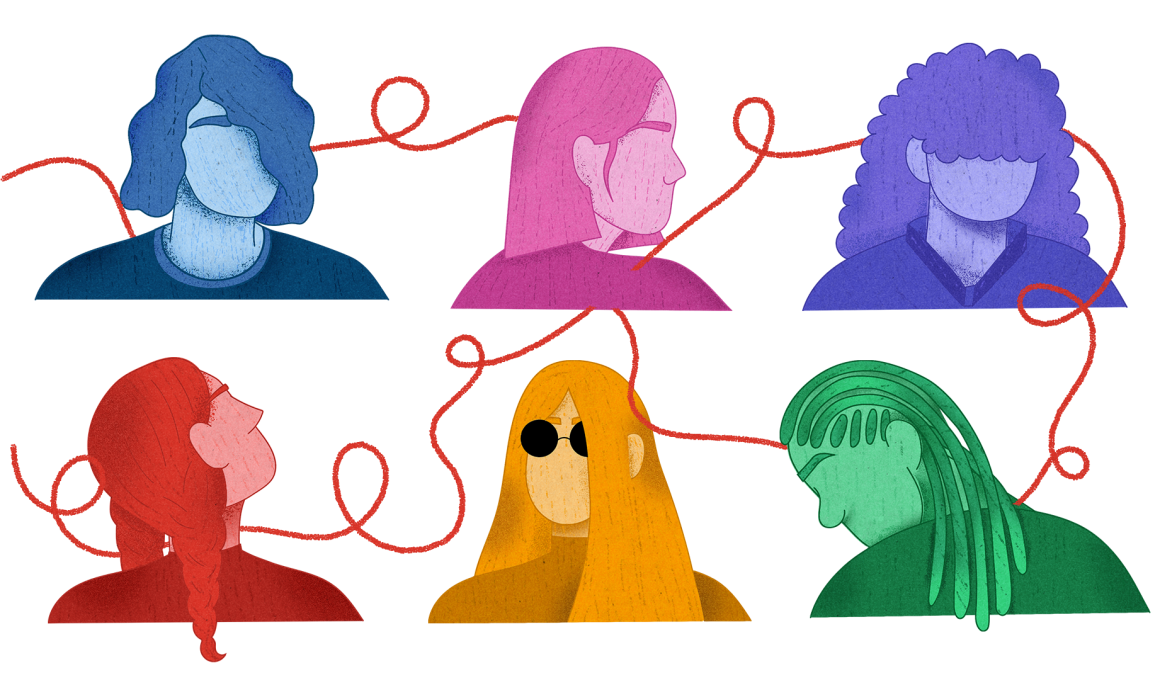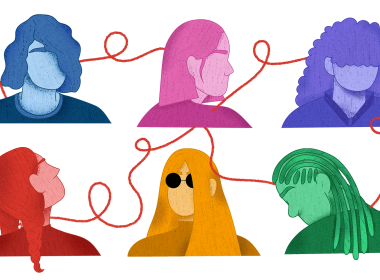Por: Laura Valentina Cortés Sierra
Verónica Caicedo Lozada baila en gimnasios, baila por calles casi vacías, entre andamios y aceras grises, baila hasta en patines. Sus brazos fluyen en ondas y se alternan entre las zancadas y la impulsión, esquivando y rodando en piruetas de agilidad extrema. Ella baila por todos esos años que tuvo que dejar de hacerlo.
Su largo cabello en una cola alta también salta disparada en relámpagos precisos, azabaches. Un, dos, tres, punta, cambio; un, dos, tres, punta, cambio. Contagia con su música una electricidad inconfundible. Bailar es su paz. Siempre ha sido su lugar seguro, desde que era una niña de 8 años que presentó su primera coreografía en su escuela municipal, en Manizales, Colombia. Después, en España, dejó de bailar cuando se casó y en Reino Unido su pareja osó prohibírselo.
Fue bailando que Verónica conoció una comunidad con la que ahora está sanando. Con la que está bailando.
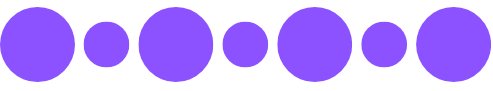
Conocer la libertad después de los treinta
Verónica emigró de Colombia a España con su padrastro y su hermana menor a los 14 años. Su madre había migrado un año antes, les envió dinero y lograron reunirse. Pero la adaptación fue muy dura para ella y cayó en lo que ahora reconoce como una depresión muy severa a los 16 años. Le costaba acostumbrarse a otro nivel académico, a pasar muchas horas sola porque su madre trabajaba largas jornadas y tuvo que aprender a vivir con frío.
España no se sentía como un hogar. Al cumplir la mayoría de edad Verónica se volvió adulta aún siendo una niña “mi mamá me echó de la casa muy joven. Cuando tienes 18 años es una edad en la que deberías estar estudiando, viviendo, viajando”. Pero este no fue el caso de Verónica, ella se fue a vivir con su novio “yo no tuve otra alternativa porque no tenía dónde vivir”. Él era español y fue su esposo por trece años.
La Verónica de 18 años asumió los roles que había visto de su madre, y su esposo esperaba de ella lo que había visto de la suya. “A veces a las mujeres latinas nos inculcan que debemos cuidar al marido”. Comparado con las violencias que había visto y vivido, Verónica se sentía agradecida porque su esposo nunca la golpeó. Pero al pasar de los años se cansó, sentía que no era una relación balanceada. “Debes hacer todo para él y luego tú vienes de última. Tú y tus necesidades”.
Al divorciarse a los 34 años volvió a vivir en la casa materna en España, hasta que una amiga la animó a aventurarse y migrar a una Inglaterra que pintaba como llena de oportunidades.
“Me sentía como una quinceañera, fue la experiencia más bonita de mi vida”. Su voz se enternece al hablar de esos tiempos y la gratitud es evidente. Verónica siente que el Reino Unido le permitió volver a nacer, vivir para sí misma.
“Descubrí el mundo de una manera muy bonita, inclusive teniendo la barrera del idioma, eso no me frenó”. Aplicó a trabajos y fue contratada en una tienda enorme en pleno Oxford Circus, la vía comercial más emblemática de Londres. “Fue como un sueño hecho realidad, empecé en el almacén, pero luego la manager me dijo: ‘No, Verónica, tú te tienes que ir a atender a la gente. Tú eres muy buena, vete para el shop floor‘”.
Londres la fortaleció, le dio independencia y le devolvió algo que por trece años había perdido: el poder de decidir por ella y para ella. ¿Dónde quieres vivir? ¿Qué quieres hacer? ¿a dónde quieres salir esta noche? “Lo que no viví a mis 18 años, empecé a vivirlo como a mis 30 y pico, después del divorcio.”
En Londrés volvió a bailar, después de trece años.
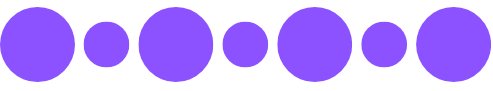
Un bombardeo de des-amor
Verónica decidió mudarse de Londres a Milton Keynes, un lugar más pequeño y asequible. Allí encontró un trabajo como Au Pair con una familia que la acogió desde el primer día. Iba al gimnasio, bailaba, cuidaba a dos niñxs y se sentía realmente feliz.
Entonces, un hombre la contactó por redes sociales, le dijo que la había visto haciendo ejercicio y en menos de un mes todo cambió.
Dean Purcell, un hombre inglés, convencionalmente atractivo, estudiante de psicología, muy atlético, la bombardeo de “amor”. Con regalos, promesas, “I love you” apresurados e incluso una propuesta de matrimonio al poco más de un mes de conocerse.
Ella pensaba que la amaba, que le gustaba su físico, su carisma, su sabor latino. Hasta que llegó el comentario “tu legging es muy transparente”, luego vino el “estás usando un top muy pequeño” y “vas al gimnasio por la atención de los hombres”.
Comentarios sobre su cuerpo: “tienes mucha celulitis” y celos irracionales “¿con quién te ves en el gimnasio?” o “por qué te quieren seguir en redes tantos hombres”.
Purcell le prohibió a Verónica ir al gimnasio.
Ella no quería más problemas.
Verónica dejó de bailar.
Después vino el primer golpe.
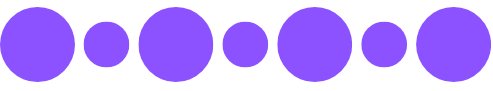
Los primeros pasos
La violencia siempre ha hecho parte del paisaje para Verónica. La hacienda en la que vivió en Manizales con otras familias no la recuerda por el olor a café o los pajaritos, sino por el cabello de su madre en el suelo y ella corriendo a intentar detener al hombre que la hería.
“Los vecinos miraban, la gente miraba, es como si fuera algo muy normal; o sea, un hombre te pega y es como si nada”, recuerda. “Digamos que ahora mismo yo no sé lo que es una relación sana y lo que no. Tengo confusión porque no he tenido un modelo sano”. Verónica se está educando en estos temas para entender que no hay grises en la violencia machista.
Andrea Galán Santamarina, psicóloga sanitaria especializada en violencia de género, explica que muchas mujeres migrantes han vivido situaciones previas, ya sea durante el viaje migratorio o en su país de origen, que favorecen la normalización de la violencia dentro de la pareja. “Si no hay un amparo, una protección institucional y tampoco hay una protección comunitaria, entonces las mujeres que vengan de estos contextos pueden tener más dificultad para identificar las violencias que están viviendo”, apunta.
Además, añade que muchas mujeres no detectan la violencia psicológica por falta de educación emocional y de una red que pueda leer las señales con claridad. “En general, no tenemos esta formación emocional desde la infancia”.
Aunque Verónica sentía que no tenía herramientas para salir de la relación, hubo momentos en los que ella lo intentó. Incluso una vez fue a la Policía a denunciarlo después de salir huyendo de su coche, pero al día siguiente retiró la denuncia. Temía que él descubriera las llaves de la casa en la que trabajaba en su mochila en el maletero. Él la amenazó con no devolverle la mochila si no retiraba la denuncia policial en su contra.
Tantas veces él la manipulaba y la amenazaba para que volviera “me decía que iba a hacer terapia, que estaba tomando esteroides y le causaban agresividad.”
Ella le creía, ella le temía.
“Me volví como un títere, yo no sé qué pasó conmigo. Yo me perdí, tenía pánico”, dice refiriéndose a esos días tan difíciles de borrar.
El último día en el que Dean Purcell la violentó, sus piernas temblaban, no le respondían, cada vez que quería salir de allí, Verónica pensaba “si intento escapar ahora, yo sé que me va a matar”.
Recuerda su expresión monstruosa.
Esa boca alterada que la mordió.
Esa saliva repugnante.
Esas manos fuertes que la inmovilizaron.
Además del abuso físico, Verónica ahora reconoce y nombra que vivió violencia psicológica. “Es muy muy fuerte, se te queda grabado por mucho tiempo, porque sí, los moretones se te van, pero el abuso psicológico se te queda aquí. Te afecta mucho, te destruye tu autoestima, entonces tienes que reconstruirte otra vez”.
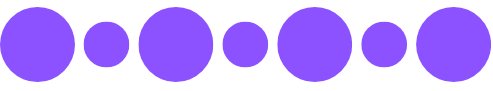
Una historia sin final
Verónica sabe que estuvo cerca de ser otra cifra en la estadística de mujeres asesinadas. En respuesta a esta investigación, el Interpersonal Abuse Unit del Home Office respondió que al menos 17 mujeres latinoamericanas han sido asesinadas en Inglaterra y Gales en los últimos 20 años; en la mayoría de los casos, el asesino fue su pareja o expareja. Esta cifra podría estar lejos de la realidad, teniendo en cuenta lo que la policía reconoció que “puede haber casos adicionales en los que no se haya proporcionado el país de nacimiento de la víctima”.
Además, como explica la psicóloga Galán Santamarina, los datos sobre violencia contra mujeres migrantes son profundamente incompletos: “muchas situaciones no se denuncian, no se señalan por miedo, juicio o desconfianza en la protección que puedan recibir. Y esto se agrava en el caso de mujeres migrantes por la vulnerabilidad en la que se encuentran. Es seguro decir que las violencias que ellas sufren están profundamente invisibilizadas”.
En el Reino Unido, la invisibilización comienza por el lenguaje legal: no existe la figura de violencia de género ni de feminicidio como tal. El marco legal se basa en el término “abuso doméstico”, sin hacer una distinción específica por razones de género ni reconocer las motivaciones estructurales y misóginas detrás de muchos de estos crímenes
Esta falta de reconocimiento impide visibilizar la raíz patriarcal de la violencia que sufren muchas mujeres y obstaculiza la recopilación de datos que permitan dimensionar con precisión su impacto, como explica Women’s Aid. A pesar de esa omisión, el trabajo de organizaciones comunitarias revela una realidad mucho más amplia: sólo en 2024, Latin American Women’s Aid (LAWA), con sede en Londres, apoyó a 1.713 mujeres y niños de origen mayoritariamente latino en 7.488 intervenciones. La magnitud de estas cifras da cuenta de una violencia persistente, que a menudo ocurre de puertas para adentro.
En este contexto, una de las herramientas más significativas que sí ofrece el sistema británico es la “Clare ‘s Law”, o Domestic Violence Disclosure Scheme (DVDS), una legislación que permite a las personas averiguar si su pareja tiene antecedentes de violencia doméstica. Esta ley habilita a cualquier persona a solicitar información a la policía sobre el historial de abuso de su pareja o de la pareja de alguien que podría estar en riesgo.
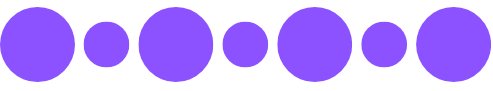
Una continuación
Mientras Verónica retiraba la denuncia. La policía asignada al caso le preguntaba si él la estaba obligando a hacerlo y la instaba a revisar su historial con la Clare ‘s law; el registro reveló que Dean Purcell ya había estado en prisión por violencia de género. En 2018, a sus 36 años, Purcell fue condenado a 12 meses de prisión por agresión con lesiones corporales reales y dos cargos de agresión física.
Además, la policía le impuso una Orden de Conducta Delictiva (CBO). El juez ordenó que, durante siete años, Purcell debe, dentro de los tres días siguientes a la tercera vez que mantenga cualquier tipo de actividad sexual con una mujer, proporcionar suficientes detalles para que la policía pueda contactarla.
Mientras Verónica no sabía que existían asociaciones para mujeres sufriendo violencia, la policía la enlazaba con una organización caritativa (charity) para mujeres en Milton Keynes, dónde vivía.
Mientras Verónica se cuestionaba si tenía la culpa de los abusos y cambiaba su comportamiento para no molestarlo, la policía encargada del caso la llamaba y le contaba que otras dos mujeres lo iban a llevar a juicio.
Mientras Verónica estaba en la casa de Dean Purcell aterrorizada, la organización la había puesto en contacto con una trabajadora social española que ahora también la llamaba y le explicaba en su idioma sus derechos.
Mientras Verónica quería huir y le temblaban las piernas ese día que pensó que iba a ser su último, la trabajadora social tenía en su agenda llamarla al día siguiente.
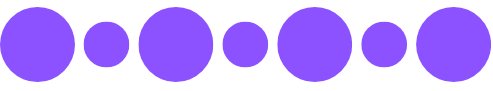
Encontrar el camino y salir
Galán Santamarina, subraya que “es muy importante que la red de apoyo pueda seguir manteniéndose pese a las decisiones que tome la mujer, hasta que ella pueda estar preparada para tomar el paso”. En el caso de Verónica, esto se dio a través de la trabajadora social española que siguió comunicándose constantemente.
“Justo el día después de que me pegó tan fuerte, tan horrible, me llamó la chica de la charity”.
Dean Purcell le había enviado a Verónica un mensaje con la dirección completa de la casa de la familia con la que trabajaba.
Verónica decía: “Dios mío, yo tengo que acabar con esto de alguna manera, pero no sé cómo”. Se sentía atrapada y hasta ese momento había vuelto con él en parte para no poner a esa familia en riesgo. “¿Cómo le explicas a una madre que conocí a un loco y que me está amenazando con venir a su casa, una casa tan bonita y con una familia tan bonita?”
Ese día la trabajadora social española la llamó:
-¿Cómo estás, Verónica?
– Ha pasado algo horrible.
Justo cuando estaba hablando con ella, el maltratador la llamó.
– Perdona, pero es que me está llamando, tengo que coger el teléfono porque si no contesto…-dijo aterrada
-Cógelo, cógelo, cógelo.
La empezó a insultar, con palabras que ella no dimensionaba. Verónica le colgó y la asistente social volvió a llamar.
-Me está diciendo estas cosas…
-Verónica, tú sabes que eso es el peor insulto que tú le puedes decir a alguien en inglés. Yo sé que no es tu idioma, pero es el peor insulto.
-Yo no sé cómo salir de aquí, yo me tengo que ir. A esta familia no puedo seguir poniéndola más en riesgo.
-Mira, tienes dos opciones: te vas para un refugio sin más o te vas para un refugio y lo reportas a la Policía.
En ese momento Verónica se dio cuenta de que no estaba sola, de que podía encontrar ayuda. “Yo pensaba que estaba atrapada y en un país diferente, sin hablar el idioma”.
Las mujeres migrantes -al igual que ella-están expuestas a mayores riesgos de violencia. Como explica Galán Santamarina: “se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad por el contexto migratorio en el que se hallan, por la situación administrativa, porque no tienen tantas redes afectivas. Y la pareja puede ser un pilar fundamental porque no saben cómo van a subsistir o con quién van a dejar a sus hijos”.
Además, algunos agresores se aprovechan precisamente de esa desigualdad. Como señala Galán: “Hay hombres (locales) que pueden ejercer violencia contra mujeres migrantes y no contra otras porque saben que, por su vulnerabilidad, la impunidad es más probable. Saben que con otras mujeres podrían estar más expuestos a una denuncia o una judicialización”.
– Mira, hay refugios. Lo que te ha pasado ha sido muy grave.
Verónica tomó toda la fuerza que tenía y respondió.
-No, esto se acabó, y sí voy a hacer algo.
Verónica pensaba en las mujeres antes que ella, muchas le habían escrito. “Yo fui la chica con la que él estuvo saliendo antes y si no es por el vecino que llamó a la Policía, yo no estaría… yo estaría muerta”. Pero entre las amenazas y el abuso psicológico no había encontrado la forma de salir. “Tú le crees, y crees que las mujeres son las malas y que él es la víctima”.
Muchas otras le temían demasiado para denunciarlo.
Pero el pensar en las que serían las nuevas víctimas después de ella fue lo que la llevó a hacer el reporte policial.
-Yo me voy para un refugio y este hombre se va para prisión. Yo no puedo dejar a este hombre en la calle.
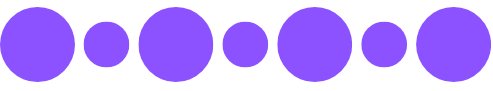
Un refugio sólo para algunas
Buscar refugios no fue fácil. Verónica llamó a varios y muchos no tenían espacio disponible; en uno de ellos, su acento fue recibido con hostilidad por ser migrante. La trabajadora social española también contactó varios centros hasta que uno finalmente le ofreció una habitación. Pero cuando llegó el momento de hacer el papeleo, surgieron complicaciones: su situación legal no era fácil de entender. Aunque Verónica tenía la nacionalidad española, el Reino Unido ya había salido de la Unión Europea, y los derechos de residencia de ciudadanos europeos estaban sujetos a nuevos requisitos bajo el sistema migratorio post-Brexit.
Entonces vino la pregunta, ¿tenía derecho a usar fondos públicos? Hay visados en Reino Unido que no lo permiten y mujeres sin visado que tampoco pueden acceder, y aunque ella tenía doble ciudadanía colombo/española, era todo muy incierto. Según proyecciones del Domestic Abuse Commissioner, 32.000 víctimas y supervivientes de abuso doméstico sin acceso a fondos públicos denunciarían cada año si el Estado garantizara apoyo. De ellas, unas 7.700 podrían necesitar refugio u otro tipo de alojamiento.
La trabajadora social se puso en contacto con abogados, quienes le entregaron una carta en la que se explicaba que Verónica residía en el Reino Unido antes del Brexit y que, en virtud del Withdrawal Agreement entre el Reino Unido y la Unión Europea, sus derechos de residencia estaban protegidos. La carta confirmaba que ella estaba legalmente establecida con su pasaporte español antes del 31 de diciembre de 2020. Gracias a ese documento, Verónica pudo acceder a todos los servicios de ayuda.
Otras mujeres migrantes en el Reino Unido, sin embargo, no corren con la misma suerte. En sus países de origen, muchas crecieron en entornos donde la violencia no era reconocida como un delito denunciable. Como explica la psicóloga Andrea Galán Santamarina: “Cuando nadie, ni en tu contexto familiar ni comunitario, percibe esas violencias como denunciables, el hecho de estar en un nuevo país no hace que automáticamente las reconozcas como tal”.
Y aunque algunas sí logran identificar la violencia, el miedo a denunciar persiste. “Si no hubo referentes institucionales que protegieran a las mujeres, se genera una gran desconfianza”, añade Galán. Ese miedo se intensifica si su situación migratoria es irregular o depende de su agresor. “Acercarse a una autoridad puede poner en riesgo su estatus o el de sus hijos. Incluso cuando ya están regularizadas, temen que en el proceso judicial no les crean y se vean perjudicadas”.
Entre abril de 2020 y marzo de 2023, la policía remitió a más de 500 mujeres que denunciaron violencia doméstica al Home Office, la entidad encargada de la migración y la deportación. Esto se debe a que el Reino Unido es uno de los Estados que expresó reservas sobre el artículo 59 del Convenio de Estambul, que garantiza protección a las víctimas de violencia de género cuyo estatus migratorio depende de su agresor, incluyendo la posibilidad de obtener un permiso de residencia autónomo.
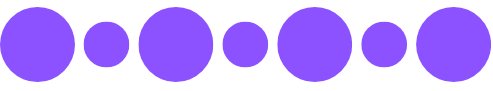
Aquí no se permite olvidar
Los días del refugio los recuerda como días complicados. Aunque vivió un gran alivio inicial, Verónica no se sentía segura. Había gente externa y consumo de drogas dentro de las instalaciones. Allí pasaban las semanas y se sentía mal. “Fue una espera larga y horrible”, comenta. La Policía la llamaba seguido.
Gracias a que había impuesto la denuncia, se le informó cuando arrestaron a su maltratador. Le tomaron las declaraciones por teléfono y con traducción. Le explicaron que estaban reuniendo más pruebas para hacer el caso más fuerte. Los meses pasaban: “Empiezas a dudar, pero el caso no es ya fuerte de por sí, es decir, hay otras dos chicas (a las que maltrató), entonces te entran dudas.” Las dudas de si este hombre violento de manera reincidente podría quedar nuevamente en libertad.
Hasta que al fin parecía acabar la espera, el juicio estaba programado. Pero luego seguía siendo pospuesto por el sistema judicial, esto pasó 2 veces. Esto le hacía un daño enorme a Verónica.“Es como que estás reviviendo todo, porque tienes que evitar que se te olviden las cosas”.
Pero esta situación tan dura también le había devuelto el baile gracias a un gimnasio cercano en el que se ponía los audífonos y dejaba que la música hiciera su magia. “Iba todos los días y yo creo que a mí es lo que me salvó en cierto modo para encontrarme mejor y atravesar esa etapa”.
En sus coreografías Verónica zigzagueaba entre la urgencia de querer olvidar y empezar a vivir por ella y el objetivo de hacer justicia por otras. En su improvisación y los bailes asimétricos anticipaba ese esperado juicio, preparándose, recordando lo que diría. Imaginando ese día en el que al fin se le permitiría soltar.
Aparte de las constantes llamadas de la Policía para actualizarla sobre su caso y la difícil convivencia en el refugio, Verónica sentía su mundo sacudiéndose desde adentro: “Todas esas emociones, con los conflictos internos, de muchas cosas, de entender la situación. Fue el baile, el baile me salvó”.
Agradece la ayuda de esa trabajadora social del refugio que hizo la gestión de conseguirle una membresía más barata en el gimnasio. Diariamente, con o sin gente en el estudio, Verónica se pone sus audífonos y baila.
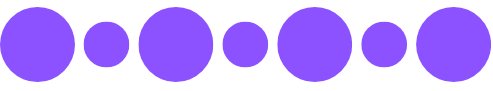
El dolor que crece en el aislamiento
La situación de seguridad en el refugio se volvió insostenible y Verónica lo informó a las autoridades. Entonces, por su seguridad empezaron a buscar una casa para reubicarla.
La trasladaron a una casa en un pueblo diminuto a casi tres horas de Londres. Era una de dos latinas en todo el lugar.
Allí el gimnasio estaba a cuarenta minutos. “Dejé de bailar y caí en una depresión más profunda”. Verónica estaba en un lugar más seguro, pero eso significó perder apoyos importantes que le ofrecía el refugio, como el apoyo psicológico que recibía semanalmente.
Ella seguía recuperándose, sanando, pero ahora no tenía una “support worker” ni a otras mujeres con quienes hablar. “Me dejaron ahí. En un país que no es el tuyo y sin familia, sin nada, fue difícil. Eso fue muy duro y de hecho eso me llevó a estar en una situación muy delicada. Fue muy complicado el verse uno solo y no tener una red de apoyo en un pueblo pequeño”.
Piensa en esos momentos en los que apenas se estaba recuperando psicológicamente. Se sentía débil y asustada al dejar el refugio. “Yo creo que debería haber más apoyo, debería haber habido un acompañamiento. Tú te ves con una casa vacía y dices, ‘¿Yo cómo hago esto?’”
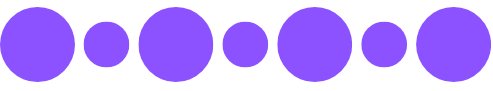
Una historia contada por última vez
En las cientos de imágenes de un juicio que visualizó en un año de espera, en ninguna había acertado frente a como terminó siendo en realidad. Había llegado al juicio sola, su familia en España no sabía nada. Ella sólo pensaba en una cosa “yo puedo con todo”. Entonces el juez mencionó la palabra “jury”(jurado, en español), y les dió entrada. “¡Veo a 20 personas entrando a la sala!” Verónica sólo conocía el sistema español y el colombiano y se preguntaba qué era eso Tendrían que haberle explicado con antelación que ese jurado decidiría el veredicto de su caso. “Fue horrible”, recuerda. “Pero igualmente me centré, y dije, ‘Yo no tengo nada que esconder’”
Tampoco acertó en la duración del juicio, no duró un día sino dos días y medio, en los que Verónica y otras dos mujeres tuvieron que revivir una vez más la violencia sufrida a manos de Dean Purcell. Dos días y medio de volverlo a contar antes de recuperar su derecho a olvidar.
El veredicto para su agresor, dos años de cárcel, de los cuales ya había cumplido casi la mitad, los cargos exactos no los recuerda.
Después de tener la mala experiencia en el pequeño pueblo, Verónica decidió mudarse a una ciudad más grande, le asustaba sentirse tan aislada. Eligió Bristol, una ciudad al suroeste del Reino Unido en la que había escuchado que había muchos latinxs. Salió una noche a bailar en una fiesta latina. “Conocí a una chica y esta chica me puso en contacto con las mujeres aquí en Bristol”. La añadió a un grupo de WhatsApp con más de 300 mujeres latinoamericanas.
Para Verónica, Bristol lo cambió todo y ahora es parte de una comunidad. “Este fin de semana iré a ver a una chica venezolana, vamos a pintar, vamos a hacer un curso de arte-terapia con ella y sí, claro, un círculo de apoyo”.
Este grupo ofrece una red para buscar trabajo, para vender cosas, pero también para crear conexiones.“Nos vamos ayudando, hablamos de nuestros problemas”.
Verónica fue a conocerlas a un mercado latino que habían organizado. Allí se encontró a Laila Garzón, la directora de Latinas en Bristol, una argentina llena de energía y ganas de compartir. Tenían su reunión anual y Verónica se ofreció a tomar las fotografías del evento, aunque era algo nuevo para ella.
Que le confiaran ese trabajo y se lo remuneraran significó mucho más que un ingreso económico. “Es muy bonito ver esta labor y fue un privilegio, la verdad que yo no me lo podía creer cuando ella me dijo que sí, porque yo no tenía experiencia de tomar fotos”. A pesar de los nervios, ese trabajo le ayudó a fortalecer su autoestima en su proceso y de esa oportunidad surgieron otras.
Verónica sabe que sanar después de sobrevivir la violencia basada en género es un proceso largo y de autoconocimiento profundo. Ella insiste en la importancia de pedir ayuda a profesionales como médicos, psicólogos, trabajadores sociales y a tu comunidad. “Nunca se sabe a quién puedes ayudar o conectar esas personas con alguna asociación, entonces creo que el hablar es importante”.
Para ella, expresarse en su idioma con otras mujeres le ha ayudado mucho. “Procesar todas esas emociones, sentirlas y hablarlo, e intentar hacer cosas que te gusten, pintar o bailar o cantar”. Lamentablemente, ahora sabe que muchas otras latinas en Inglaterra han pasado por lo mismo que ella. “Créeme que la violencia doméstica de género es más común de lo que creemos”.
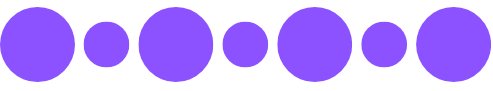
“Al sanar yo también he sanado a mi mamá”
Aunque este proceso ha sido inmensamente doloroso, “también ha sido hermoso porque me ayudó a conocerme, me ha ayudado a sanar muchas cosas también de mi infancia y a mejorar la relación con mi mamá”. Hace poco Verónica tuvo una conversación con su madre, en la que por primera vez ella le dijo que ahora entiende que debió haber denunciado a su padrastro en el pasado.
Verónica ve el sanar y salir de la violencia como una evolución grande y hermosa que se expande a otras personas. “Porque al sanar yo también he sanado a mi mamá, la he ayudado a ella. Ha sido un proceso muy bonito”.
Ahora Verónica es más consciente de los signos y alertas, muchas veces sutiles de la violencia de género y algo que ha sacado de esta horrible experiencia es una intención de ayudar a otras mujeres. “Me identifico mucho con ellas y lo reconozco (las violencias) más fácil”.
Pero aunque Verónica agradece que en el proceso legal encontró “ángeles” como la trabajadora social, la policía y ahora las mujeres de su comunidad, tiene muy claro que de nada sirve que el sistema de refugio actúe relativamente bien si las penas para un hombre reincidente son tan laxas.
En febrero de 2025, su maltratador, Dean Purcell, cumplió su pena, pero no está exento, en teoría, del seguimiento legal. Tiene que presentarse diariamente en una comisaría, seguir notificando a sus parejas sexuales, como dictaba su anterior condena de 2018, y tiene un rastreador para estar al tanto de su localización.
“Es muy importante denunciar, pero tuve mucha mucha impotencia de saber que estaba otra vez afuera y también tristeza porque sé que va a conseguir otra víctima muy rápido”. Verónica teme, en voz alta, con dolor y decepción.
Pero ella quiere continuar. “Tengo que seguir con mi vida y al final yo hice mi parte, yo lo denuncié, ya no puedo seguir alargando esto más, tengo que centrarme en mí”. Se siente más sabia, “estoy aprendiendo a amar, a amarme mucho más y la verdad que me ha hecho mucho más fuerte, así que sí, el futuro yo creo que pinta muy bien”. Ha pensado en cuidar a personas mayores, fotografiar mujeres latinas sobrevivientes de violencia en Reino Unido o incluso sacar de su pasión por el baile una profesión.
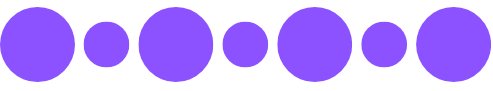
Bailar, vivir
Al ritmo de Bomba estéreo, suena desde una habitación en Bristol, Inglaterra “dejando todo lo que tengo que dejar y seguir creciendo” Vero se abraza a esas frases. Como hélices, libera sus brazos mientras sus piernas encajan en el movimiento a un ritmo perfecto. Se llama a sí misma sobreviviente y después de sentir que se le escapaba la vida, necesita volver a bailar y compensa tantos pasos que le robaron. Baila en el gimnasio o en el estudio, va a clases de soka, salsa y ecstatic dance. Con o sin coreografía, es una bailarina innata, aunque tenga la modestia de quien es autodidacta.
Vuelve a cargar su sonrisa enorme con valentía y no quiere jamás volver a dejar de hacerlo. “Estoy bailando y descubriendo muchas cosas, me encanta, me reconforta el alma”.
Verónica quiere sanar esas marcas que le dejó la violencia machista, pero esto no lo logró en el silencio del aislamiento en esa casa asignada por el sistema de protección de víctimas, sino en el bochinche, la juerga, la alegría de la música compartida con su nueva comunidad, ese grupo de Latinas en Bristol que organizan eventos, encuentros, arte-terapia, mercados y fiestas.
Ella no se quiere esconder. “Claro, al final si yo hago eso, yo creo que él va a ganar”. En el baile y la comunidad ella encuentra la paz.
Porque eso es para Verónica el baile, vida.
Necesita y merece volver a vivir.
Verónica baila y piensa en esa niña de ocho años que sólo quería bailar. Estaría orgullosa de verla.
Ahora baila con sus amigas, venezolanas, argentinas, latinas, en fiestas, en mercados latinos que organizan, y bailar también le ha abierto puertas. “Me puse a bailar, a animar a la gente y la pasamos genial” después de verla la invitaron a ser embajadora del mercado latino.
“La música une a la gente, es vida y es alegría”. Verónica quiere seguir compartiendo con otras mujeres a través del baile y que como ella, encuentren en la libertad de cada paso, una forma de sanar en comunidad.
Si necesitas ayuda, haz click aquí.
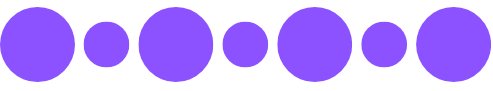
Esta investigación fue realizada gracias a la Subvención de Colaboración Transfronteriza de Collaborative and Investigative Journalism Initiative (CIJI), coordinada por Free Press Unlimited.