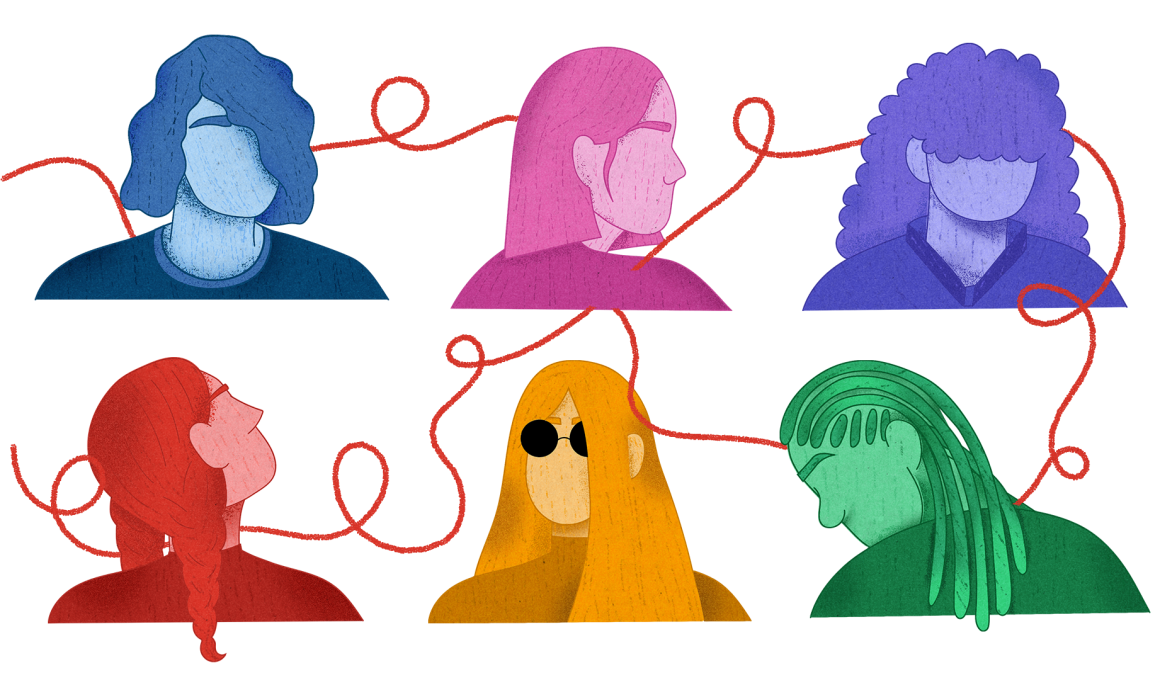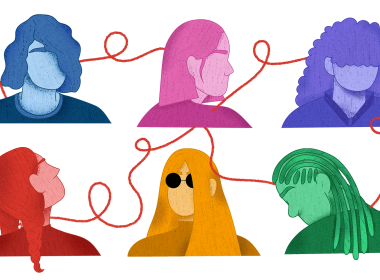Por: Lucrecia Corrales
Mariana* sostiene con una mano a su hija de tres años, con la otra acaricia los frascos de esmalte alineados en una estantería de una pequeña peluquería en Schaerbeek, un barrio al norte de Bruselas. Afuera hace frío pero adentro el ambiente es cálido. La música suena bajito. Las manicuristas bromean entre ellas y… hablan en español.
Mariana entró aquí para hacerse la manicura por primera vez en muchos años, pero esa visita fue el inicio de una nueva vida. “Sentí que podía hablar sin que me reprocharan mi existencia”, dice ahora entre compañeras que no sabía que necesitaba hasta que las encontró.
Bruselas, la capital de Bélgica, es una ciudad donde el 60% de su población es migrante. A pesar de ser la sede de las principales instituciones europeas, concentra profundas desigualdades y segregación social. Las madres solteras y las personas migrantes, especialmente quienes no tienen documentos, enfrentan un riesgo elevado de pobreza, exclusión social y dificultades en el acceso a vivienda asequible. Aunque el frío y los cielos grises de la ciudad pueden hacerla sentir distante y fría, también circulan por ella pequeñas redes invisibles que sostienen. Esa peluquería fue la puerta de entrada a una de ellas.

La promesa de una vida mejor
Mariana nació en Venezuela. Era una niña inquieta, creativa, siempre con las manos ocupadas en manualidades. Le encantaban los talleres artísticos, cantar con su hermana menor, Sabrina, y decorar las libretas con cintas. Al crecer se decantó por estudiar ingeniería mientras estudiaba inglés en una academia privada los fines de semana. Su madre Flor, profesora universitaria, le dio a ella y a su hermana todas las oportunidades que pudo para que triunfaran profesionalmente.
En diciembre de 2019, con 24 años, Mariana se graduó de ingeniera agrónoma en una universidad al oriente de Venezuela. Esa misma noche, les contó a su madre y hermana que en una semana se iría a Europa. Hacía un año que había conocido a Daniel por redes sociales: belga, ojos claros, cabello castaño y cinco años mayor. Entre videollamadas, historias de Instagram y mensajes de WhatsApp se habían enamorado. Él le había prometido que le regalaría el pasaje cuando terminase la carrera. Y cumplió.
Mariana no dijo nada a su familia hasta el último momento. “Ellas no lo iban a entender. A esta edad es normal hacer vida en redes. Nada les daba derecho a juzgarme por enamorarme así”. Estaba convencida. Había cumplido con su parte: estudió, se graduó. Ahora iba a vivir su vida.
No tenía un plan detallado, ni sabía cuánto tiempo se quedaría en Bélgica. No tenía grandes ahorros ni papeles para establecerse a largo plazo. Solo tenía una maleta, muchas ganas de empezar algo nuevo y la promesa de un amor que había idealizado desde una pantalla. “En ese momento sentía que la vida me estaba dando una oportunidad”, y tenía derecho a tomarla.
Cuando llegó a Bruselas, Daniel la esperaba con flores. Se instalaron en la casa que él compartía con su madre (una española radicada en Bélgica) y su padrastro (un hombre de la región Flamenca, en el norte de Bélgica). Para ella el contraste fue brutal. Venía de una Venezuela que desde 2015 atraviesa una emergencia humanitaria compleja, sumida en la hiperinflación, los apagones nacionales de marzo de 2019, la escasez de alimentos, la violencia, y la migración. La situación era tal que para 2020, más de 2,8 millones de mujeres venezolanas (el equivalente a dos veces la población de Bruselas) habían abandonado el país, y casi 3.000 de ellas se fueron a Bélgica, como Mariana.
Mariana recuerda los primeros meses como “una película romántica hecha realidad”. Daniel la llevó a conocer la Grand Place, probar cervezas, comer gofres, visitar el Atomium, y muchos besos en el tranvía. La familia de él la recibió como en su casa. Durante meses, Bruselas continuó con sus característicos cielos nublados y la humedad persistente que se cuela en los huesos, característica del invierno, pero para ella todo parecía un sueño: una familia europea, un país con calefacción, supermercados llenos, transporte público confiable.
Pronto el sueño se tornó extraño. Mariana asegura que al cabo de un mes de haber llegado la madre de Daniel le comentó sobre una aplicación que le pagaba por los kilómetros caminados. “Yo no podía trabajar, por lo que me encantó la idea, podría tener más libertad para salir, viajar, conocer”. Daniel le instaló la aplicación en su móvil y los pagos los recibiría la madre de Daniela, ya que Mariana no tenía cuenta en Bélgica. Pronto comenzaron los reproches porque no caminaba lo suficiente, aun cuando ella nunca vio un centavo de los ingresos que generaba a través de la aplicación.
A medida que los meses pasaban, las incomodidades y los reclamos se fueron tornando más recurrentes. “Tendría como cuatro meses con Daniel cuando su madre me reclamó que mi sándwich tenía dos rebanadas de queso en lugar de una. Me pareció absurdo, ellos se estaban comiendo dos sandwiches y yo solo uno para comer menos carbohidratos”. En otra oportunidad, fue Daniel quien le recriminó que no “sabía cocinar” tras quemar la olla de arroz del almuerzo.
Once meses después de su llegada a Bruselas, Mariana despertó una mañana con moretones en las piernas. “Estaba adolorida, casi no podía caminar y no tenía apetito; Daniel solo me dijo que debió tener una pesadilla esa noche y se disculpó conmigo”. Desde Venezuela, Flor y Sabrina, su madre y hermana, la llamaron varias veces esa semana. “No tenía nada que contarles, además, ojos que no ven, corazón que no siente”, se excusa.
En diciembre de 2020 descubrió que estaba embarazada. Todos en la casa celebraron la noticia, fueron unos días de mucha alegría para Mariana y Daniel. Sin embargo, en la cena de Navidad, Mariana recuerda que la madre de Daniel la llamó “perra inútil”. A medida que avanzó su embarazo, Daniel le pedía que no saliera del piso, que en su lugar ayudase a su madre a cocinar y limpiar. Si fallaba en algo o cometía algún error con frecuencia la madre de Daniel la llamaba “sudaca malcriada” o le repetía que “no servía para nada”. Mariana se quedaba callada.
A inicios de la primavera, Mariana se recuerda a sí misma cocinando y limpiando sin salir de la casa. Daniel, que al principio era atento, comenzó a ausentarse cada vez más. Volvía borracho, drogado y agresivo. Cada mañana se disculpaba con ella, le prometía cuidarla a ella y a su bebé. “Me tenía que aferrar a la idea de que todo iba a estar bien”. En julio de 2021 nació su hija Helena.
Andrea Galán Santamarina, psicóloga sanitaria especializada en violencia de género, explica que ésta se divide en tres grandes bloques: la violencia física, la psicológica y la sexual. En el caso de Mariana, la mayoría de los tratos que recibió en los meses siguientes a su llegada a Bélgica se enmarcan dentro de la violencia psicológica y emocional, donde se engloba la violencia social, la violencia emocional y la violencia económica. Galán Santamarina explica que estas violencias son estrategias para aislar a la mujer y debilitar su integridad como persona y, finalmente, intimidarla.

Alarmas desde Venezuela
Mientras tanto, Flor y Sabrina notaban algo raro. Las llamadas eran cada vez más breves. “Mariana me decía constantemente que no podía hablar, que estaba ocupada. Las madres sabemos cuando algo no está bien”, explica Flor. “En una llamada me dijo que había tenido problemas porque no pudo ir al supermercado. Le pregunté una y otra vez por qué había tenido problemas, por qué no había podido ir. Me dijo que dejara la necedad y me colgó el teléfono. Fue entonces cuando empecé a preocuparme”.
Después de que Sabrina acabó su carrera, ambas decidieron migrar a Bruselas para ayudar a Mariana, en septiembre de 2023. “Nosotras no teníamos más nada que perder ni que ganar, mi hija estaba en problemas del otro lado del mundo, con una nieta a la que no conocía y las pocas llamadas que tenía con ella me generaban más y más angustia”, explica Flor. Su hermana Sabrina asegura que ellas eran muy unidas antes de que Mariana emigrara, pero que después de que se juntó con Daniel le resultaba imposible hablar con ella. “Algo no se sentía bien, al final yo ya había terminado la carrera y no sabía lo que iba a hacer, así que cuando mi mamá me dijo que teníamos que ir a ayudar a Mariana simplemente tenía sentido”, dice Sabrina. Flor vendió su casa, su carro, sus pertenencias. Renunció a su trabajo como profesora universitaria. Querían ver con sus propios ojos qué estaba pasando, sentía que debían salvar a Mariana.
Al llegar a la casa de Mariana, lo que encontraron las dejó heladas. Dice Flor que Mariana estaba distinta. Había engordado, pero casi no comía. “Cuando entramos lo primero que vi fue las botellas y latas de cerveza vacías y tiradas en el piso, todo era un chiquero [sucio], olía a marihuana y en la mesita del café había polvo blanco”, explica Flor. Daniel y sus papás se trataban a gritos constantemente, incluso le hablaban a Mariana gritando. Flor relata que una tarde la madre de Daniel les gritó a ellas también: “Tu hija se lo montó bien, ¿no? Se vino ella y ahora nos trae a toda la familia”. Daniel no fue diferente; frente a ellas hablaba únicamente en neerlandés, aunque supiera hablar español. Flor sintió que lo hacía para aislarlas. Sabrina, en cambio, intentaba pensar que era algo normal, en una ciudad donde el francés y el neerlandés son idiomas oficiales y casi todos hablan inglés también.
Una tarde, cuando Flor volvió del mercado encontró a Daniel sentado en la cabecera y le llamó la atención que sobre la mesa había un cuchillo particularmente grande. Recuerda que Daniel le dio instrucciones con un tono “agresivo” sobre dónde debía poner lo que traía en las bolsas. “Yo le dije que a mí no me va a estar hablando con ese tono, que a mí me respeta. Su mamá entró a la cocina como una víbora, agarró el cuchillo de la mesa y se lo puso en las manos a su hijo. El chamo me empezó a gritar con el cuchillo en las manos”. Habían llegado hacía tres semanas cuando Flor supo que no podían seguir allí. Le rogó a Mariana que se fuera con ellas. “Esta es mi familia ahora. Váyanse ustedes”, les exigió.
Este tipo de respuesta es común en mujeres que atraviesan situaciones de violencia. Como explica la psicóloga Galán Santamarina, experta en violencia de género, muchas víctimas experimentan culpa, vergüenza y una fuerte necesidad de justificar su decisión ante su entorno. “Si la red de apoyo se posiciona en contra del agresor con demasiada claridad, y la mujer luego se reconcilia con él, como ocurre en muchas fases del ciclo de la violencia, puede experimentar un sentimiento de vergüenza que la distancie aún más de su familia o amistades. Eso hace que muchas veces no cuenten lo que viven por miedo a ser juzgadas”, explica. Por eso, insiste, la red debe mantenerse disponible, sin condiciones, hasta que la mujer esté en condiciones de salir de forma definitiva.

Tú no entiendes nada
“Mi hermana y yo habíamos sido mejores amigas”, dice Sabrina. “Pero no la reconocía”.
Por lo que Flor y Sabrina pudieron ver, Daniel y su familia insultaban a Mariana constantemente aún en presencia de ellas. Cambiaban constantemente de idioma: del español al francés, del francés al neerlandés. Y cuando Mariana no entendía le gritaban en español que era una estúpida por no entender “su propio” idioma, como si no se lo hubiesen dicho en otro.
“Después de que nos fuimos, pasamos tres noches durmiendo en una de las estaciones de tren principales de Bruselas, en Midi, en el sur de la ciudad”, explica Sabrina. No conocían a nadie, no hablaban el idioma. Finalmente, encontraron un refugio para personas migrantes. Mariana no respondía ni las llamadas ni los mensajes y la angustia era insoportable.
La joven estaba convencida de que su madre y hermana eran una amenaza. Que no entendían. Que querían romper su familia. Este tipo de reacción no es inusual. Como explica la psicóloga Galán Santamarina “las normas sociales siguen poniendo la responsabilidad sobre la mujer: si está en la relación, es su culpa; si sale, también lo es. Esa doble carga hace que muchas se queden calladas, incluso ante sus personas más cercanas”. La desconfianza que Mariana sentía hacia su madre y su hermana es un reflejo de ese aislamiento progresivo, alimentado por años de maltrato psicológico y mensajes contradictorios.

La red de la peluquería
En enero de 2024 Mariana decidió salir sola con la bebé para cumplir con los kilómetros que debía caminar mensualmente para que su suegra cobrase el dinero. Entró en una peluquería cerca de casa. Decidió hacerse la manicura. Mientras esperaba su turno, comenzó a hablar con las manicuristas, todas migrantes, todas latinas. La conversación fluía. “Fue como volver a sentirme yo”, recuerda.
Le ofrecieron trabajar allí. “Nunca había trabajado, mucho menos haciendo manicure, pero siempre fui muy buena en manualidades y siempre me he arreglado mis manos y pies yo misma, así que acepté”, recuerda Mariana. Empezó a ganar dinero, a conocer mujeres que la entendían. Por primera vez en cinco años comenzó a sentirse útil, fuerte. La red creció rápidamente: manicuristas, peluqueras, clientas. “La peluquería es una especie de red, hablamos entre nosotras, pasamos muchas horas hablando, nos compartimos detalles íntimos de nuestras vidas, tanto entre nosotras como con las clientas”. Esa red les proporciona logística de supervivencia, tejida por mujeres migrantes, que entienden lo que significa empezar de cero en un país que no habla tu idioma.
“Me sentí bendecida, como si me hubiesen dado un abrazo después de mucho tiempo”, cuenta. Lo que encontró no fue caridad: fue horizontalidad. Mujeres que no preguntan por papeles ni por pasado, pero que prestan sus oídos, su cocina, el número de una abogada.
La red de apoyo que Mariana encontró en la peluquería fue efectiva no solo porque era horizontal, sino porque no exigía explicaciones. “Es fundamental que la red de apoyo no condicione su ayuda a lo que la mujer haga o deje de hacer”, explica la psicóloga Galán Santamarina. “Acompañar sin juzgar permite que la mujer se mantenga vinculada y que, cuando esté lista, pueda dar el paso con menos miedo.”
La independencia de Mariana despertó nuevas tensiones en casa. “Ni a Daniel ni a sus padres les gustaba que yo fuera con la niña a la peluquería, me querían prohibir cosas, me gritaban con más frecuencia, no sé bien cómo explicarlo”, recuerda.
Un día, en julio de 2024, Mariana apareció en el trabajo con un ojo maquillado. Su amiga dominicana la miró y le ofreció una habitación en su casa. “No puedes permitir esto, tienes que pensar en tu niña”, le dijo. Mariana tardó dos meses en aceptar. Solo lo hizo después de que Daniel intentó tocarla sin permiso en la cama, a medianoche, mientras la niña dormía en medio de ellos. “Al final que se metieran conmigo o no es lo que menos me importa, pero sentí que mi bebé podía estar en peligro”.
La psicóloga añade que no todas las mujeres pueden salir inmediatamente del círculo de violencia: “Salir de una situación así requiere sentir una sensación de control o estar en un contexto de menor vulnerabilidad.” La peluquería le ofreció mucho más que afecto, le dio una estructura social e ingresos sólidos. Un sistema de apoyo espontáneo pero sólido basado en la experiencia compartida de vivir en la precariedad y aún así tender la mano. El miedo ya no era su única compañía.
De acuerdo con el último censo belga, en Bruselas residen alrededor de 21.000 personas migrantes provenientes de Latinoamérica, es decir, tan solo el 2% de sus residentes, lo que hace a este grupo (y particularmente a sus mujeres) una minoría prácticamente invisible entre la amplia población migrante de la ciudad, considerada la más internacional de Europa. Esto se traduce, por ejemplo, en que el gobierno Belga no publique datos sobre el país de origen o estatus migratorio de las personas latinas, o que sus nacionalidades no sean incluidas en las estadísticas de violencia de género. A nivel institucional, las representaciones de esta comunidad también son escasas, especialmente fuera de Bruselas. Sólo algunas organizaciones, como Isala, tienen programas específicos para atender a migrantes latinas en situación de riesgo, de ahí que la mayoría de ellas hayan optado por los espacios virtuales (como los grupos de Latinas Somos y Latinas en Bélgica) o informales (como una peluquería) para conseguir apoyo.

Refugios frágiles
En septiembre de 2024 Mariana se mudó con su hija a la casa de su amiga dominicana. “Por fin había salido de esa casa”, pero lo de su amiga era un refugio temporal. “Tampoco es que mi hija fuese una vividora, entonces yo le llevaba el mercado hasta allá, me quedaba con Helena si ella no podía llevarla un día, y así”, explica Flor. Mariana siguió trabajando en la peluquería.
Desafortunadamente el alivio fue breve. La pareja de su amiga, un hombre mayor de casi 60 años, comenzó a masturbarse delante de Mariana. A veces, incluso cuando estaba la niña. “Estaba jodida, no me iba a regresar a casa de Daniel y no tenía otro sitio al que ir, así que decidí quedarme callada y fingir que todo estaba bajo control”. Era la noche del 31 de diciembre cuando fue descubierto por su amiga. Muy avergonzada, le pidió a Mariana que se fuera de casa para que “las cosas no empeoraran”. Era casi medianoche cuando llamó a su madre llorando: estaba en la calle, helada, con su hija y una maleta. “No dejaba de llorar”, recuerda Flor. “Agarramos un taxi desde el campamento y fuimos por ellas”. Hacía un frío que no parecía tener fin. Bruselas, con su invierno interminable, las empapaba de niebla y miedo.
Desde una perspectiva de salud mental, este tipo de situaciones no son una excepción. Como explica Galán Santamarina, las mujeres en situación de violencia suelen salir del entorno violento “cuando logran tener un mayor control o un contexto de menor vulnerabilidad”. Sin embargo, aclara, la salida no siempre es lineal ni definitiva. “Las mujeres vuelven a la relación en un 80% de los casos, y este ciclo se repite de media unas cinco o seis veces. No es una falta de voluntad, sino una respuesta a los obstáculos estructurales y emocionales que enfrentan”, comenta. Por eso, destaca, es clave que las redes de apoyo sean persistentes, no condicionantes y que estén disponibles incluso cuando no puedan ofrecer soluciones definitivas.
Aunque tuvo que dejar la casa de su amiga, Mariana no lo vivió como una traición. Sabía que su amiga también sobrevivía como podía. Y, sobre todo, supo que no era el final de la red: otras manos se extendieron enseguida.
Al cabo de unos días, en enero de 2025, Mariana y su hija se mudaron a casa de una clienta de la peluquería. Ahora viven en una habitación alquilada. Aun así, todavía tiene miedo. Aún hay incertidumbre, pues Mariana no tiene papeles en regla, pero su hija sí es belga. Nunca denunció formalmente la violencia. Su abogada le insiste que tiene un caso difícil de probar ante un juez local.

Una crianza en disputa
En febrero de 2025, Mariana enfrentó su primer juicio por la custodia de Helena. Daniel llegó drogado. Por ello, las visitas quincenales de Daniel deben ser supervisadas por sus padres, los suegros de Mariana. Aun así, la abogada de Mariana no es optimista: “Él es belga. Ella no tiene papeles. No hay denuncias formales de violencia. No es un buen panorama”, afirma Flor que les explicó la abogada, en inglés.
La bibliografía actual muestra un panorama legal complejo para las mujeres migrantes denunciantes de violencia, particularmente en el caso de aquellas con una situación de irregularidad. Aunque el gobierno firmó y ratificó el Convenio de Estambul, que exige protecciones especiales para este colectivo, el último reporte de GREVIO devela que no hay suficientes mecanismos legales para prevenir la detención o incluso deportación de estas migrantes.
Mariana nunca presentó una denuncia formal. Su situación legal, por tanto, es aún más precaria. La decisión de no denunciar también responde a experiencias anteriores. Como explica la psicóloga, muchas mujeres migrantes provienen de contextos donde la denuncia no es una opción segura o simplemente no funciona, como es el caso de Venezuela. “Si vienes de un país donde no confías en la policía o donde denunciar puede significar más riesgo, no piensas automáticamente en acudir a las instituciones cuando estás en peligro. A eso se suma el miedo a no ser creída, a perder a tus hijas o a ser deportada”.
Para Mariana es difícil verse a sí misma como víctima de violencia de género. “Solo estaba con un imbécil y drogadicto. ¿Eso cuenta como violencia?” Esta confusión no es rara. Galán Santamarina cuenta que muchas mujeres tienen una idea reducida o distorsionada de lo que es la violencia. “No todas las violencias dejan marcas visibles. La violencia psicológica o el aislamiento sistemático no siempre se reconocen como tales. Y si esa violencia no encaja con lo que se espera socialmente de una víctima, se termina por minimizar o justificar”, señala.
Por ahora, Mariana tiene la custodia principal. La niña pasa un fin de semana cada quince días con su padre y sus abuelos paternos. “Cuando la traen de regreso a la casa de su madre, siempre llega llorando. Yo sé que sus abuelos la quieren, pero siempre siento que la ropa le huele a marihuana. Yo le he dicho a Mariana que eso se lo tiene que contar a la abogada”, dice Flor.
“Ya es suficientemente difícil todo por como es para que mi mamá me quiera meter más ideas en la cabeza. Yo trato de no pensar en eso, un juez dijo que Helena tiene que pasar tiempo con ellos y punto”, responde Mariana. Flor teme que la niña, sin entenderlo aún, relacione ese olor con el hogar donde pasó sus primeros años.
Aunque su familia aún no comprende del todo por qué Mariana no reconoce lo vivido como violencia, la psicóloga aclara que este tipo de respuestas son frecuentes. “Salir de la violencia no siempre implica identificarla como tal desde el inicio. Puede haber culpa, vergüenza o simplemente una necesidad de seguir adelante sin mirar atrás. Muchas mujeres, incluso años después, siguen sin nombrar la violencia como violencia”, explica Galán Santamarina. Por eso, insiste, el acompañamiento debe estar libre de juicios.
Mariana sigue trabajando en la peluquería. Su madre le ayuda con la niña. Sabrina le trae comida cuando puede. La red de mujeres migrantes se mantiene viva: hablan, se cuidan, se acompañan. Más allá de eso, la red de mujeres de la peluquería sigue siendo su sostén. Se prestan dinero, comparten recetas, salen a bailar, y se apoyan mutuamente. Son amigas, aliadas, sobrevivientes.
Mariana todavía no tiene un plan claro para el futuro. Todavía teme que todo pueda desmoronarse en cualquier momento. Pero también sabe algo que antes no sabía: no está sola.
“Mientras la niña sea mía, todo lo demás se puede arreglar”, repite.
Ahora sabe que hay otras como ella. Que el camino se hace de a muchas. Y que, en una peluquería cualquiera, a veces se encuentra la fuerza, y la red, para no volver atrás.
*Todos los nombres han sido cambiados para proteger la identidad de las personas involucradas.

Esta investigación fue realizada gracias a la Subvención de Colaboración Transfronteriza de Collaborative and Investigative Journalism Initiative (CIJI), coordinada por Free Press Unlimited.