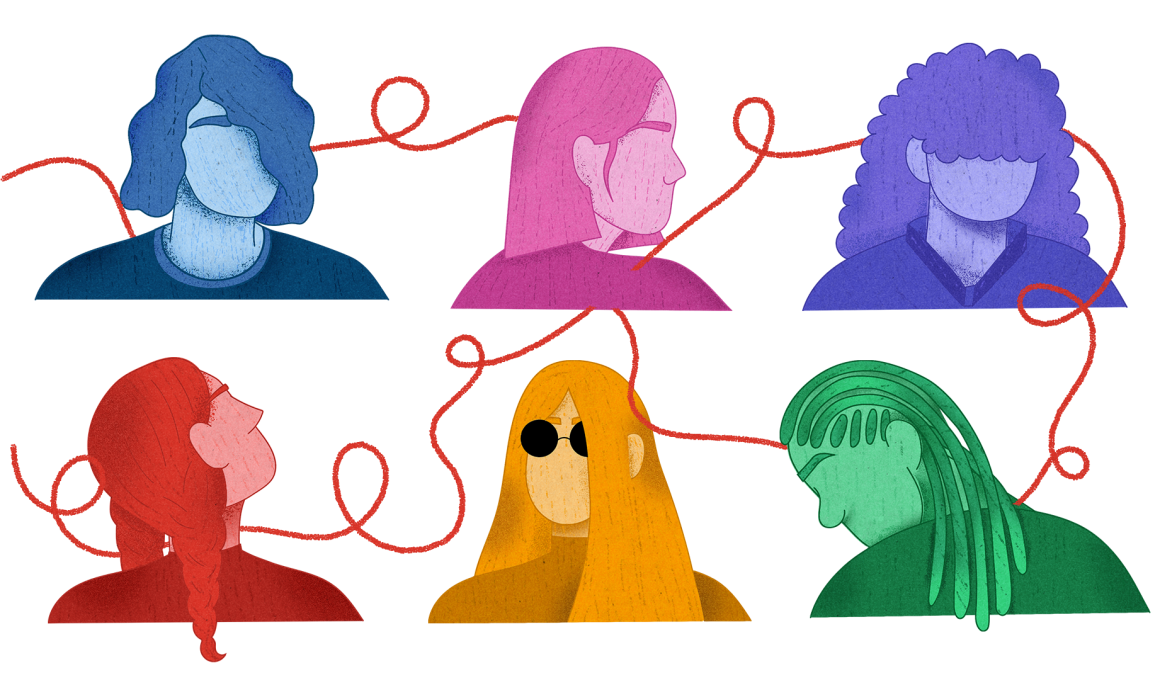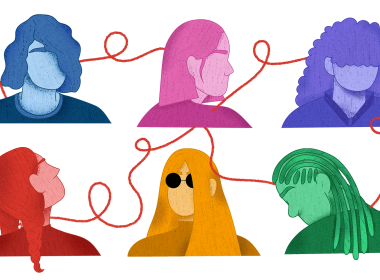Por: Laura Seco
Los pasos a seguir para denunciar un caso de violencia de género en un país al que migraste, por lo general, se aprenden después del hecho. Son cosas que crees que no te van a pasar a ti.
Esto le ocurrió a Mar*, una joven mexicana que emigró a París en el 2019. Lamentablemente, te informas cuando ya pasó. No es una cosa que digas ‘me voy a informar siempre en caso de una agresión’”.
Sentada en el computador, dispuesta a denunciar a su agresor, abrió el formulario en línea que el servicio público francés pone a disposición de las víctimas y testigos de la violencia de género. Y solo así, supo que el proceso sería más complicado de lo que pensaba.
“Como no tenía prueba de que visité un médico, pues la demanda no procedió”.
En Francia, para que una denuncia por violencia física sea admitida, la víctima debe presentar el certificado de un médico legista en caso de violencia física, o al menos un parte médico de urgencias o médico general si no pudo ver al legista de inmediato. Además, debe presentar testimonios de terceros, pruebas digitales como capturas de pantallas, videos o audios, que demuestren acoso o amenazas o pruebas de control económico o aislamiento.
La ley francesa no establece un plazo legal estricto para acudir al médico legista tras una agresión. Sin embargo, en la práctica, es muy importante hacerlo lo antes posible, idealmente dentro de las 24 a 48 horas posteriores a los hechos, para que las lesiones físicas sean visibles y documentables.
Como Mar no tenía conocimiento de todos estos detalles, el proceso le resultó confuso, frío y profundamente desmotivador. Nadie le explicó nada.
De acuerdo al Código de Procedimiento Penal francés, toda víctima tiene el derecho a ser informada del proceso en una lengua que comprenda y a beneficiarse de ser necesario de la asistencia de un intérprete. Sin embargo, muchas veces estos no sucede y las mujeres son doblemente violentadas: primero por sus agresores, luego por las autoridades.
En Francia, entre 2011 y 2018, el número promedio de mujeres que fueron víctimas de violencia física, doméstica o sexual por parte de su pareja o ex pareja fue de 213.000, según un informe del Ministerio del Interior.
Unos días antes de poner la denuncia Mar había logrado huir de una relación abusiva que sostuvo por un año con un hombre francés. En un último acto de agresión luego de meses de otros abusos, su entonces pareja la retuvo contra su voluntad en el apartamento que compartían desde unos meses antes y le quitó su pasaporte y teléfono. No la dejaba irse. Hasta la mañana, cuando él finalmente abrió la puerta y le permitió salir.
Mar sintió que le regresaba el alma al cuerpo. Salió en dirección a su trabajo con la mente en blanco, con su laptop y su bolso nada más. Atrás dejaba todas sus pertenencias, su hogar de los últimos meses y también, el recuerdo de lo que fue la peor noche de su vida.
Mar entiende perfectamente que la falta de información juega en contra de las víctimas de la violencia, especialmente cuando eres extranjera, no conoces las leyes locales y no tienes quien te acompañe. “Yo comprendo mucho a las chicas que no hacen eso [denunciar] porque tienen miedo de varias cosas”. Varias cosas pueden ser los juicios a su situación, la pérdida de su estatus migratorio, el idioma o los futuros problemas a venir luego de una demanda.
Según Amnistía Internacional Francia, las mujeres migrantes, especialmente las que se encuentran en situación irregular, enfrentan varios obstáculos a la hora de denunciar, entre ellos la hostilidad de las autoridades y el miedo a ser deportadas.

El sueño europeo
Mar llegó a Francia a trabajar como ‘Au pair’, un programa de intercambio en el que una persona joven vive con una familia en otro país para ayudar con el cuidado de los niños y tareas ligeras del hogar, a cambio de alojamiento, comida, un salario y tiempo libre para integrarse culturalmente.
Con la familia que la acogió, vivió aproximadamente un año y medio. «Tuve suerte de que me tocara una familia extraordinaria porque no siempre es así».
Pero cuando decidió quedarse definitivamente en Francia debió repensar las maneras de regularizarse siendo extranjera. Las opciones para estar de manera legal en territorio francés no son muchas. Además de programas específicos como Au pair, pasantías artísticas o voluntariados, existen pocas formas de obtener un estatus legal, cada una con sus particularidades y montones de burocracia: visa de estudiante, visa de trabajo, visa de búsqueda de empleo o creación de empresa, reagrupación familiar, asilo o protección subsidiaria, motivos humanitarios y ciudadanía europea o pareja de ciudadano europeo.
En 2021 Mar decidió postular a un máster y completar uno de sus sueños: estudiar Patrimonio en Europa. “Mi idea no era casarme ni buscar una pareja aunque mi propia familia de acogida me dijo que era la mejor manera de quedarme en Francia. Para mí, el haberme quedado a estudiar, con una beca, era mi sueño hecho realidad”.
Fue justo entonces que lo conoció: un chico francés que en apenas dos semanas se convirtió en el centro de su vida. Recién terminaba su primer semestre y se preparaba para partir de intercambio a Roma por unos meses.
Desde el inicio, la intensidad emocional y el bombardeo de amor fue una constante. “Todo pasó en un corto tiempo… me presentó a su familia, viajó a Roma a verme, y eso me hizo pensar que era algo serio”, reconoce.
Lo que comenzó como aparente entrega, pronto se volvió control incluso desde la distancia. Él reaccionaba mal si ella salía sola, si organizaba una fiesta con compañeros, si no lo incluía en cada decisión. “Un día me dijo: Tú no sabes lo buena onda que soy como novio, cualquier otro chico no te permitiría hacer eso”. Mar recuerda esa frase como una advertencia que en su momento no supo interpretar. “Era como si vivir mi vida libremente fuera un favor que él me estaba haciendo”, reflexiona.
Poco a poco su vida académica pasó a un segundo plano. “La importancia de mi máster se redujo y la relación con él era lo primordial”, reconoce. Su tiempo en Roma terminó y regresó a París. “Acepté vivir con él. No sé por qué. No por una cuestión económica porque yo tenía una beca que me daba el gobierno. Yo misma podía conseguir un alojamiento. Nunca fue el problema (el dinero), en realidad. Pero yo vivía con él. No sé por qué. Solo quería estar en pareja”.
Mientras habla, Mar intenta expiar una culpa que no le pertenece pero que atormenta a las víctimas de violencia machista: encontrar una explicación lógica que justifique lo vivido.

El inicio del fin
Como suele ocurrir en los ciclos de violencia, el primer golpe llegó después de una serie de episodios cada vez más sofocantes. “Él no era agresivo al principio, pero sí tenía reacciones muy desconcertantes”, dice. La primera vez -asegura- no le pegó a ella, sino a la pared de la cocina. Pero Mar sintió que cruzaban el umbral de lo permisible y lo sano.
“En ese momento no me fui porque yo había conseguido mi primer trabajo como arquitecta en París y él me amenazó con decirle a mi jefe que yo tenía problemas con la bebida. Cosas absurdas, pero que en ese momento me daban miedo”.
Unos meses después, el golpe sí fue contra ella. Fue en el coche, saliendo de una fiesta donde él había empezado a agredir verbalmente a las personas. “Me dio una cachetada. Y yo recuerdo muy bien la escena: estábamos en el coche, me bajé corriendo, subí al apartamento y lo primero que hice fue sacar mi pasaporte y mis cosas”.
Quiso irse pero él la convenció de quedarse un poco más. En ese momento estaba en la fase final de su máster, trabajando en su proyecto de tesis y no quería sumar más angustia y estrés a su situación. “La relación ya estaba desgastada, pero él no quería soltar”.
Y aunque todo en ella gritaba que debía salir, aún le costaba aceptar que lo que estaba viviendo no era solo una mala relación: era violencia. Estaba atrapada no sólo por el miedo, sino también por la confusión. Hasta la noche más horrible de su vida…
Todo comenzó como otra discusión absurda que escaló y cuando ella quiso irse de la casa para evitar la pelea, él se lo impidió. Intentó razonar con él. “Esto se llama secuestro”, le dijo. Pero él no escuchaba. “Duramos discutiendo como tres, cuatro horas. Yo no entiendo de dónde sacaba tanto coraje. Yo simplemente quería tomar mis cosas e irme”, recuerda.

Denunciar sin red de apoyo
Después de que Mar intentó denunciar el abuso en el formulario en línea y fallar porque no contaba con el certificado médico, intentó por otras vías. Al contactar con las asociaciones que acompañan a las mujeres víctimas de violencia de género chocó contra sistemas abarrotados y no siempre funcionales.
“Solo una me contestó por chat. Me dijo: ‘sí, es muy grave, pero mejor contacta a esta otra asociación y ve tal día’”. Se acercó a esa otra motivada también por la idea de colaborar como voluntaria y ayudar a otras mujeres que hubieran pasado situaciones semejantes. “Nos dieron una plática, pero en realidad solo querían pedir dinero. No había un proyecto claro, ni un plan de acción”, cuenta. Salió decepcionada y con las mismas dudas.
El sistema de asociaciones que acompaña a mujeres víctimas de violencia de género en Francias está compuesto principalmente por organizaciones no gubernamentales y colectivos feministas que brindan apoyo jurídico, psicológico y social. Muchas de estas asociaciones funcionan con subvenciones públicas, pero sus recursos suelen ser limitados frente a la alta demanda.
Algunas, como la Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF), que agrupa más de 60 asociaciones locales en toda Francia, gestionan líneas de ayuda como el 3919, y otras operan a nivel local con equipos reducidos de voluntarias y trabajadoras sociales. Estas estructuras, como la Cimade, La Maison de Femmes y MUJER-ES, entre otras, ofrecen acompañamiento a la denuncia, alojamiento de emergencia y orientación legal, pero están frecuentemente desbordadas, lo que dificulta la atención rápida y eficaz.
En su caso, Mar también pensó que su situación migratoria podía volverse en su contra, que el limbo migratorio podría ser un impedimento. “Mi visa no estaba vencida, estaba en curso de validación. Pero yo pensaba que las instituciones no me harían caso”.
Tras la agresión, no tenía adónde ir. Se refugió en casa de una amiga, justo cuando tenía que entregar su trabajo final del máster. Durante semanas durmió de sofá en sofá, rotando entre amigas que sin muchas preguntas le ofrecieron un lugar seguro.
“El día que pasó eso, no sentí mucho el apoyo de mis amigos. Me encontré sola. Antes de que él me quitara el teléfono le conté a una amiga lo que estaba pasando y prácticamente me ignoró. Me dijo: ‘haz como que te tranquilizas y ya mañana veremos qué pasa’. Y yo pensaba: es que en realidad puede que no haya mañana para mí”, recuerda También logró contactar con su hermana, pero ella desde otro país no podía hacer mucho para ayudarla en ese momento.
Al principio se sentía avergonzada de reconocer y narrar lo que había sucedido, hasta que finalmente decidió abrirse con sus amistades. Entonces llegó la pregunta: ¿Por qué no te marchaste al primer indicio?
“Cuando finalmente conté qué había pasado las reacciones eran tipo; ‘¿Pero ¿cómo pudiste aguantar?’. Y yo como de… wey, ni siquiera es como que me pegaba todos los días, solo una vez y tampoco tenía opción, ¿sabes?'”. Mar se encontró repitiendo una y otra vez lo que hoy comprende con claridad: no fue por falta de fuerza, sino por el miedo, la confusión y el aislamiento. “La gente tiene muchos juicios. Y yo era la típica que decía ‘eso nunca me va a pasar.’ Hasta que me pasó”.

Seguir adelante
Después de salir del apartamento y dejar a su agresor, Mar no tuvo tiempo para detenerse. Tenía que entregar su tesis de máster, buscar un lugar donde dormir y sostenerse emocionalmente sobre los restos de lo vivido. Contra el dolor físico y el agotamiento emocional, eligió continuar.
Las secuelas no desaparecieron con su huida. Algunas aún coexisten en su cuerpo, como una herida abierta. “Comencé a desarrollar estrés postraumático, que afectó mis nervios. Ahora sufro una neuralgia en las piernas a causa del estrés”, dice. Su cuerpo le sigue recordando lo que vivió: “el primer año tenía pesadillas, tenía miedo. Sentía que, si lo volvía a ver, algo malo podía pasar”.
Durante meses, la ansiedad fue su compañera más fiel. No podía concentrarse, dormir, ni retomar su rutina con normalidad. “Me tomó muchísimo tiempo hablarlo con un psicólogo. Yo pensaba que era una persona fuerte, que podía sola. Pero no”, reconoce. Fue entonces cuando decidió buscar ayuda profesional. “Estoy muy contenta de que eso se haya terminado. Nadie se merece una situación así. Todos aprendemos de los errores. Yo aprendí a reconocer las señales, aunque fuera tarde”, dice.
Para la psicóloga sanitaria especializada en violencia de género, Andrea Galán Santamarina, la violencia psicológica es muy difícil de detectar porque deja unas huellas invisibles y mucho espacio a la subjetividad.
“Hay algo subjetivo entre lo que dice una persona y cómo lo recibe la otra. Hay veces que pueden haber violencias más explícitas dentro de lo psicológico, como un insulto, pero hay otros en los que tal vez no está insultando de manera directa, sino que está tergiversando lo que se ha dicho o hecho. Y entonces se trata de violencias que por sí mismas, si están sacadas del contexto y de todo el recorrido de la relación y de todo el contexto parecen inocuas”, explica.
Mar solo vio a su agresor una vez más: cuando regresó por sus pertenencias en compañía de un amigo. Poco después supo que él se había ido de Francia.
Al final la joven mexicana decidió no continuar con su denuncia, aferrada a la paz que sentía al saberlo lejos, aunque por momentos se arrepiente, consciente del peligro que puede representar para otras mujeres.
En parte, la ausencia de redes de apoyo o instituciones que la acompañaran menguó sus intenciones de llevar adelante un proceso que ya de por sí la predisponía por considerarlo agotador y revictimizante.
Según la doctora Santamarina, muchas mujeres migrantes no denuncian por una combinación de miedo, culpa, vergüenza y vulnerabilidad estructural. Algunas sienten culpa por no haber logrado que la relación funcionara, especialmente si hay hijos, y también vergüenza por haber soportado tanto tiempo la violencia. A esto se suma el miedo a no ser creídas, a ser juzgadas o incluso a que denunciar ponga en riesgo su estatus administrativo, especialmente si están en situación irregular.
Con el tiempo Mar encontró una rutina, retomó su campo profesional y se atrevió a confiar otra vez. Hoy está en otra relación, muy distinta. “Nada que ver con lo anterior. Por eso creo que no se puede juzgar por nacionalidades. No era porque fuera francés. Era porque era violento”.
Aún guarda rabia por lo que vivió, pero no deja que la domine. Más que un fallo aislado, siente que fue parte del abandono estructural. “Él sabía que lo podía hacer porque yo no conocía nada de aquí. Este es un país que no es el mío. No tengo a mi familia, no tengo a nadie. Solo mis papeles, mi trabajo y mi miedo”.
Mar no exige castigo; exige prevención. “Hay muchas cosas que faltan: información, ayuda real, asociaciones que no te juzguen, alguien que te escuche sin decirte ‘¿por qué no te fuiste antes?’”. Si hoy habla es porque cree que su historia puede ayudar a otras: “porque muchas no denuncian por miedo, porque no saben qué hacer, porque sienten que están solas. Y no deberían estarlo”.

Esta investigación fue realizada gracias a la Subvención de Colaboración Transfronteriza de Collaborative and Investigative Journalism Initiative (CIJI), coordinada por Free Press Unlimited.