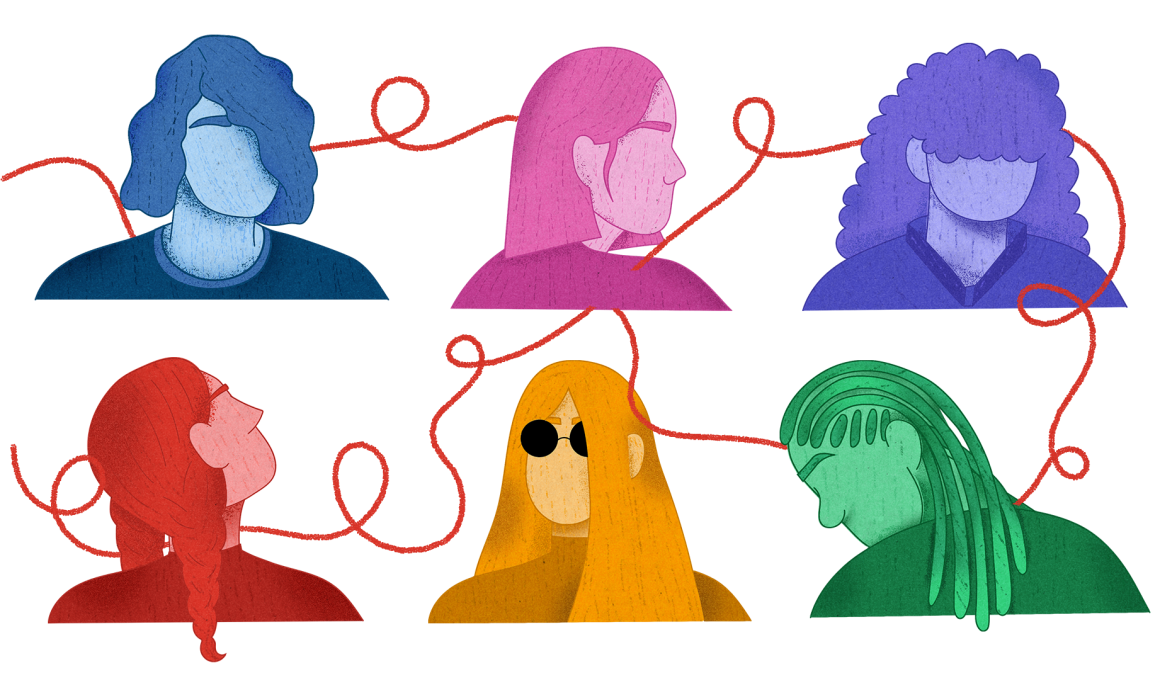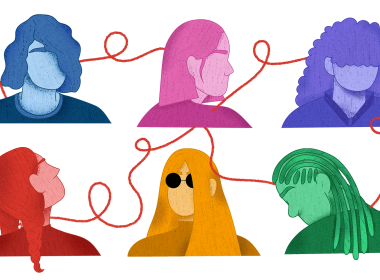Por: Sebastián Rodríguez
Es sábado y en el Centro de Empoderamiento de las Trabajadoras del Hogar y los Cuidados (CETHYC) hay varias mujeres esperando a que hierva el agua. En la cocina – amplia, blanca, amarilla, bien equipada – entre saludos y puestas al día, se preparan tés, cafés y se llenan los termos para las que toman mate. Según la agenda, la cita es a las 11 horas. En la sala todavía falta repartir las tazas, poner el desayuno, montar la mesa y desplegar las sillas. La psicóloga del Centro se encargará del resto. La actividad de hoy se llama “Té amigas”.
“Hay compañeras que llegan los sábados a la mañana y esperan en la puerta hasta que abrimos”, cuenta Edith Espínola, directora del CETHYC y portavoz de la organización Servicio Doméstico Activo (SEDOAC). “Incluso, para algunas, esta es como su habitación privada: vienen a sentarse, a leer y a pasar unas horas en silencio”, señala.
Durante ocho años, Edith – paraguaya, de 46 años – también fue empleada del hogar. Cuando tenía 30, separada de su hijo y en situación irregular, pasó sus primeros cuatro años en España trabajando como interna (empleada doméstica que vive de fijo en la casa en la que trabaja) viviendo y cobrando por debajo del salario mínimo. A diferencia de ahora, en las fotos salía sin gafas. En ese entonces, lucía el pelo largo y, aunque utilizaba menos palabras propias del país donde ahora vive, hablaba con la misma cadencia, firmeza y convicción. Quizás por ese empuje – y por su recorrido como activista, que ya comenzó en Paraguay – fue que en 2015 se sumó al equipo directivo de SEDOAC.
Antes de hacer suya esta casa en 2019, las integrantes de la organización se reunían donde podían. Al principio, una entidad amiga les prestaba un espacio algunos fines de semana y les cedía un pequeño rincón donde guardar el azúcar y el café. A esas reuniones llegaban los domingos mujeres migrantes, latinoamericanas, empleadas del hogar. Muchas sin red, sin ciudadanía, sin contrato, sin colegas de trabajo y sin apenas conocer la ciudad. La mayoría sólo tenía libre un día a la semana.
En ese espacio prestado, este grupo de mujeres comenzó a politizar sus delantales. A nombrar lo que les dolía y a invitar a otras compañeras a reivindicar en la calle la importancia de su trabajo, tan esencial como invisibilizado. Hablaban de sueldos indignos, de jornadas que no terminan, de vacaciones que no llegan y de horas extras que no se pagan. Se reconocían unas en otras, no solo en el cansancio compartido, sino también en la fuerza. Organizaban charlas, movilizaciones y talleres sobre derechos laborales y extranjería. Compartían estrategias para anticiparse a los abusos de los empleadores y cubrirse jurídicamente las espaldas. Fue en esas reuniones que nació el anhelo de una casa propia. Un lugar donde no tuvieran que cargarlo todo a cuestas, donde marcar sus propios tiempos y donde encontrar – al fin – un espacio íntimo para descansar, compartir y desahogarse.
Ahora, con las tazas servidas, los termos llenos y la mesa lista, las compañeras se sientan alrededor. Algunas hablan; otras solo escuchan. Ríen, lloran, se miran, asienten… Comparten ese gesto único de quien resuena con lo que la compañera está contando. Por eso, este espacio es solo para las trabajadoras del hogar: hay abusos, dolores y silencios que solo pueden compartirse entre quienes los conocen desde dentro.
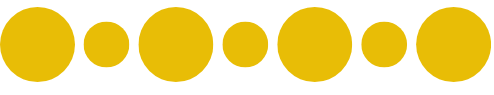
Como de la familia
La primera vez que Edith vino a España, en 2009, fue para visitar a su madre, que ya llevaba un tiempo residiendo en el país. En Paraguay Edith estaba divorciada. Tenía casa propia, coche, amistades y un trabajo como asistente en una empresa dedicada a la compraventa de artículos de oficina. Su vida era lo suficientemente cómoda como para permitirle vacacionar en Europa.
Edith salió para visitar a su madre, pero terminó quedándose para estar más cerca de ella. A pesar del frío y de saber que sin ciudadanía no podría ejercer su profesión, la convencieron Madrid, el proyecto de verse aquí con su hijo y la posibilidad de una vida nueva y distinta. Hoy, y entonces, le sigue impactando que su título universitario no tenga validez. “Por qué hay ese racismo. Como si las personas que estudian en otros países no tuviéramos el mismo nivel de conocimiento”, cuenta.
Su primer trabajo en España fue como interna y lo consiguió apuntándose en una lista de la iglesia, en Pozuelo de Alarcón, un barrio pudiente al oeste de Madrid. Comenzó a trabajar para una familia en apariencia amable y primeriza, con una bebé de pocos meses y con otra en camino.
Su contrato era de palabra: no especificaba los horarios, ni tampoco sus funciones. Edith no sabía cuándo terminaba su jornada ni dónde se estipulaba que tuviese que suplir a los padres de la niña. “Directamente me entregaron a su hija porque no sabían cómo cuidarla y pasé a ser su madre. Solamente se bañaba o comía conmigo”, recuerda Edith. Sin apenas días libres, se volvió imposible de sobrellevar. “Sos como de la familia, pero como un pariente pobre y molestoso al que le están haciendo un favor”, explica.
Su siguiente trabajo fue en una casa con jardín de varios niveles y, como tantas otras internas, dormía en el sótano. Su habitación colindaba con la despensa y el cuarto de la plancha; su única ventana daba al salón de juegos, y su armario, además de pequeño, estaba medio ocupado por la ropa de deporte de la familia.
Edith pasó por varios trabajos hasta acumular el tiempo suficiente para regularizar su situación. Hasta hace muy poco, para acceder a un permiso de residencia y trabajo, el Estado español exigía a las personas extranjeras acreditar, al menos, tres años de empadronamiento en el país. Desde la última modificación del Reglamento de Extranjería aprobada a finales de 2024, se exigen dos. En España, al menos 38.143 mujeres trabajan bajo el régimen de interna, según Intermon Oxfam.
Como Edith, muchas mujeres han trabajado como internas por verse sin alternativas, aferrándose a la falsa seguridad que, en teoría, ofrecen los espacios privados. En una casa no se exige una Tarjeta de Identidad de Extranjero para poder trabajar, ni se corre el riesgo de que la policía entre en tu domicilio y te abra un expediente de expulsión.
Pero esa aparente tranquilidad tiene un precio. Es tramposa. Puertas adentro, tampoco hay inspecciones de trabajo. No hay aseguradora ni contrato. No hay seguridad social, ni asuntos propios, ni riesgos laborales. Tampoco hay testigos. La violencia psicológica, física o sexual queda oculta, sin forma de ser acreditada.
“Hay compañeras que se encierran en sus habitaciones con llave por la noche porque tienen un empleador que las acosa sexualmente. Pero como están justo en el límite de conseguir los papeles, se lo aguantan. Porque él les prometió que las va a ayudar con la documentación”, concluye Edith.
En el Estado español había más de 355.104 mujeres dedicadas al empleo del hogar y los cuidados, según datos de la Seguridad Social de 2023. De ellas, el 45% son extranjeras en situación regular. Sin embargo, estas cifras oficiales no reflejan la realidad completa, ya que no contemplan a quienes ejercen sin permiso de trabajo.
El 35% de las empleadas del hogar trabajan en situación irregular, según una encuesta de la Universidade da Coruña y la Plataforma por un Empleo del Hogar y Cuidados con Pleno Derecho. Esta cifra coincide con la estimación de Intermón Oxfam, que calcula que alrededor del 32% de las mujeres que ejercen en este sector lo hacen de forma irregular. Esta situación limita su acceso a derechos laborales así como a la cotización y prestación por desempleo.
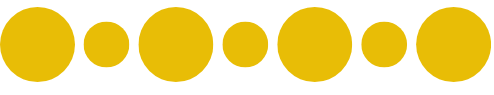
“Gracias a mí tienes un techo”
“Hemos tenido compañeras a las que les han dicho: ‘Cambia la fecha de tu operación, porque no me viene bien. Tengo un viaje’”, explica Edith. Como parte de SEDOAC, ha escuchado, documentado y acompañado toda clase de abusos y vejaciones. “Les dicen: ‘Lo que vas a comer, lo traes tú’, y les revisan si han tocado algo de la nevera”, añade.
Hace algunos meses llegó hasta la organización una mujer hondureña – que Edith describe como “muy joven” – que trabajaba como interna en una zona muy exclusiva de Madrid. Lejos de permitirle comer la comida que ella misma cocinaba, su empleadora cogía los restos de comida de la casa, los mezclaba, los trituraba, y se los daba de comer en un puré. La mujer no aguantó y se marchó tras un mes de trabajo. Cobraba por debajo del salario mínimo.
Una de cada cuatro trabajadoras reconoce haber sufrido diferentes tipos de violencia en su entorno laboral: faltas de respeto, tratos injustos, discriminatorios o amenazantes. Así lo recoge una encuesta de la Universidade da Coruña y la Plataforma por un Empleo del Hogar y Cuidados con Pleno Derecho.
Sin embargo, en la experiencia de quienes la han sufrido, la violencia no siempre es tan evidente. A veces, se disfraza de cumplido. Edith explica que es común que a las empleadas del hogar se las manipule con halagos para que terminen trabajando gratis horas extras. “¡Ay, es que cocinas riquísimo!”, les dicen. Y lo que empieza como un elogio, se termina convirtiendo en una carga: primero es una comida para unos amigos, luego para unos familiares y, poco a poco, se convierte en tener que cocinar cada fin de semana para 15 personas. “’Porque tu comida es la más rica del mundo’, y se creen que con eso ya te pagan”, denuncia Edith.
En España, en 2025, el salario mínimo bruto para una trabajadora del hogar con una jornada de 8 horas diarias está fijado en 1.381,33 euros mensuales. No obstante, según una encuesta de Intermon Oxfam, el salario medio en el sector oscila entre 914 y 1050 euros brutos mensuales. El mismo documento revela que, incluso trabajando más de lo estipulado, muchas siguen cobrando por debajo de lo legal: tres de cada cinco empleadas superan las 60 horas semanales y, aun así, reciben menos de 1050 euros.
Esta precariedad responde, en parte, a las prácticas irregulares y generalizadas dentro del sector. Con frecuencia, las trabajadoras del hogar no reciben remuneración por las horas extras, ni tampoco por las horas de presencia, que, en la práctica, terminan siendo horas regulares. En el caso de las trabajadoras internas, algunas empleadoras consideran los costes asociados al alojamiento o la manutención como parte del sueldo, o incluso negocian —o más bien imponen— una rebaja salarial a cambio del alta en la Seguridad Social.
Todas estas condiciones impactan directamente en la salud mental y física de las mujeres. Nueve de cada diez trabajadoras presenta dolores musculoesqueléticos; seis de cada diez sufren ansiedad; y casi cuatro de cada diez, depresión, según datos de Intermón Oxfam. “Y encima muchas veces te sacan en cara: ‘gracias a mí tienes un techo, comes, y puedes ir al médico. Agradéceme que no estás en la calle o que no te mando a expulsar’”, concluye Edith.
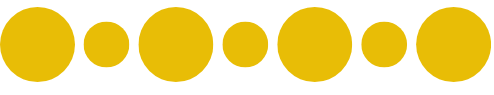
El miedo y la ley de extranjería frenan las denuncias
La primera reunión de Jenny y sus compañeras fue una catarsis. Ocurrió en 2018, en Oviedo, la capital de Asturias, al norte de España. Una convocatoria abierta, veinte mujeres, todas migrantes. Apenas se conocían y se juntaron para compartir – y soltar – algunas de las experiencias que habían vivido como extranjeras y empleadas del hogar.
Jenny Mora, abogada de profesión, colombiana, procedente de Nariño, recuerda que todas terminaron llorando. Fue el primer encuentro de su organización Muyeres Pachamama, y el punto de partida de lo que, con el tiempo, se convertiría en una red de apoyo mutuo centrada en el cuidado, y que hoy ofrece formación, orientación laboral y acompañamiento a mujeres migrantes, entre otras iniciativas.
Antes de que todo esto pudiera empezar a pasar, Jenny se pasó varios meses corriendo la voz por diferentes rincones de Oviedo, en busca de mujeres migrantes con las que poder conectar. Llevaba apenas dos años viviendo en España. Había venido junto a su pareja, después de trabajar varios años en zonas de conflicto, acompañando a mujeres indígenas y afrocolombianas.
“Oye, ¿conoces alguna que vaya a salir al 8M?” preguntaba. “Sí, yo conozco a una boliviana; sí, yo a una peruana”, cuenta Jenny que le respondían. Entre todas, querían formar un bloque con el que marchar juntas el Día Internacional de la Mujer. “Queríamos un espacio en el que pudiéramos visibilizarnos sin quedar diluidas entre las demás organizaciones (…) Cuando se vive un proceso de migración, la violencia la puedes leer o escuchar, pero solo sabes cómo duele cuando la has vivido”, añade.
De aquella primera marcha nació Muyeres Pachamama y también la reunión tan difícil que recuerda Jenny. “Escuchamos cosas terribles”, reconoce. “Una compañera contó que su empleador se masturbaba mientras ella cocinaba; otras hablaban de hombres que las tocaban o que les proponían diariamente acostarse con ellos. Comentarios como ‘estás muy buena, muy rica, las negras son muy calientes’. Mucha violencia y mucha agresividad, cargada de estereotipos y de racismo”, destaca Mora.
Casos como este también se comparten con frecuencia en SEDOAC. “Una vez me llamaron a las seis de la mañana. Una joven había comenzado a trabajar como interna cuidando a un señor, pero solo aguantó dos días. Escapó de madrugada porque el hombre intentó entrar en su habitación. Sintió tanto miedo que recogió todas sus cosas y se fue”, relata Edith.
Según su experiencia, las agresiones rara vez dejan rastros físicos; suelen ocurrir de manera progresiva y solo salen a la luz cuando la mujer logra salir de ese entorno y, con el tiempo, hablar.
Estos testimonios no responden a hechos aislados. De un total de 122 empleadas del hogar encuestadas, el 52,1% afirmó haber sufrido acoso o violencia sexual en el trabajo, según un informe de la Asociación Por Ti Mujer. A pesar de la magnitud del número, el documento también revela que, del total de las mujeres, nueve de cada diez no denunciaron. El propio documento reconoce que la dimensión real del problema se ve empañada por un significativo número de casos no reportados, ya sea por miedo, por desconocimiento o por falta de información.
Tanto Edith como Jenny coinciden en que el principal obstáculo al denunciar este tipo de casos es la Ley de Extranjería. Al temor de las mujeres de perder su trabajo y con ello la posibilidad de regularizar su situación, se suma el miedo a la deportación y a las posibles sanciones. La desconfianza en la justicia, con su presumible sesgo de género, raza y clase, termina de cerrarles el camino. “La conciencia sobre una justicia menos patriarcal e igualitaria ya es escasa, así que imagina lo que pasa con una mirada más interseccional o antirracista”, añade Jenny.
La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad enumera una serie de derechos específicos para las “mujeres extranjeras inmigrantes”. Uno de los más importantes es la posibilidad de obtener una autorización temporal de residencia y trabajo en caso de haber sido víctimas de violencia machista. Entre 2011 y 2022, el Estado concedió 20.496 permisos por esta razón: 16.269 a mujeres y 4.227 a sus hijos e hijas, según datos del Ministerio de Igualdad.
A pesar de la magnitud de la cifra, ni Edith Espínola ni Jenny Mora recuerdan haber conocido casos de regularización administrativa obtenidos por esta vía. Incluso, organizaciones como Amnistía Internacional han documentado situaciones en las que, aun habiendo seguido todos los procedimientos legales para la denuncia y activado todos los mecanismos de protección, a las mujeres se les terminó abriendo un expediente de expulsión. En algunos casos, incluso cuando la denuncia no había sido resuelta por la justicia.
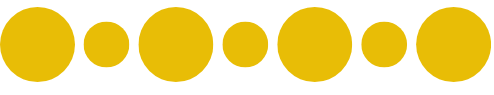
Nuestra defensa es la unión
Hace un rato que en las tazas ya no queda más que el concho del té, esa arenilla que parece desprenderse de las bolsas. En la mesa quedaron migas, envoltorios y ahora el aire parece más liviano. Como si hubiese perdido peso, densidad.
En la casa de la trabajadora del hogar hay que volver a mover los muebles. Esta vez, despejarlo todo. Por la tarde habrá un taller de movimiento y cuidado, pensado para aliviar los efectos físicos del trabajo. Las muñecas, las rodillas, las caderas: todo se resiente cuando las tareas se repiten una y otra vez. Mañana domingo, otra vez a las 11 horas, empieza un taller de danza. “Será con merengue, salsa, bachata y hasta reggaetón, porque la mayoría de las mujeres que llegan al centro son latinoamericanas. Queremos que sea un espacio para expresarse, sentir y vibrar con el cuerpo”, señala Edith, directora del CETHYC.
Cada fin de semana, en distintas ciudades del país, mujeres migrantes se reúnen para construir lugares seguros: una bebida caliente, las amigas, un montón de manos con las que combatir la soledad y el miedo. “Tenemos mujeres super valientes en sus países de origen. Mujeres que fueron a defender sus territorios con mucha valentía, pero que cruzan el aeropuerto de Barajas y, de repente, el miedo las paraliza”, dice Jenny, de Muyeres Pachamama.
La mayoría de las mujeres que migran a España lo hacen solas y hacia lo desconocido. Y eso implica convivir con una sensación de inseguridad constante que desgasta, física y emocionalmente. Sin apoyos, sin familia, sin amigas, y muchas veces sin el derecho a la protección que asegura una tarjeta de residencia, el miedo y la soledad no se van. Para Jenny, el trabajo empieza por reconstruir lo más importante: “Los afectos y el cuidado son lo que te hace sentir parte de algo. Lo que te da seguridad. Lo que te anima, lo que tira de ti o lo que te permite tirar de otras”, añade.
Regalar un abrigo a la que acaba de llegar y que nunca se imaginó tanto frío, unos zapatos, un pique, un favor, consejos, la experiencia, son acciones que no alcanzan para erradicar la precariedad, pero sí para tejer afectos y lugares seguros. Para Jenny, estos espacios pueden incluso contribuir a reparar heridas del pasado: “Porque la violencia que sufrimos aquí es solo una más de las que sufrimos en nuestros países de origen, solo que aquí esta se agudiza. Ahora, al menos, le ponemos nombre”, asegura.
Quienes construyen estos y otros lugares seguros por todo el país, entienden que cuidar a las que cuidan es un acto político. Una forma de resistencia frente al abandono institucional, la precariedad y el aislamiento. “El trabajo del hogar es recontra mega solitario”, destaca Edith. Charlar, cantar, bailar, escribir, politizarse, cocinar o manifestarse para conquistar los derechos que les corresponden son formas de romper juntas con el aislamiento que arrastra el trabajo y la experiencia migratoria. “Nosotras abrazamos el dolor y la felicidad. Si es feo, lo compartimos y lo hacemos más liviano; y si es bonito, sabemos que nos va a recargar a todas”, concluye.
El próximo sábado hay que despejar de nuevo la sala.
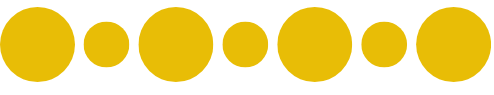
Esta investigación fue realizada gracias a la Subvención de Colaboración Transfronteriza de Collaborative and Investigative Journalism Initiative (CIJI), coordinada por Free Press Unlimited.